 Maria José Arquivo pessoal
Maria José Arquivo pessoal Um conto em espanhol. Nascido da imaginação da minha amiga Maria José Moreno. Eu a conheci no ano 2000 em Santiago do Chile. Foi um encontro de alegria. Maria José é uma observadora privilegiada, pois é uma cidadã do mundo. Nascida em Tomelloso, Espanha – por onde andou Don Quijote e Sancho Pancha – minha amiga já morou em Londres, Brasília, Santiago do Chile, Cidade do México, Rabat e agora mora em Abidjan, na Costa do Marfim. Pode ser que quando você termine a leitura, ela já tenha se mudado para outro canto do planeta. Aproveite:
Incidente en Plateau
Daños colaterales de AID EL KEBIR
por Maria Jóse Moreno
Uno de estos intercambios enraizados en el cuerpo – que a su vez está arraigado en tantas otras cosas-, nos sucedió a Ella y a mi cuando volvíamos de una cena la semana pasada, justo el día anterior al Aid el Kebir, la fiesta musulmana del sacrificio del cordero. Salimos del trabajo Ella y yo, y con un horizonte de fin de semana de tres días magnificente ante nosotras fuimos a brindar por la extendida libertad. No era tarde cuando la conduje de vuelta a su casa. Estábamos todavía en el coche despidiéndonos cuando vi que a 10 metros de nosotras, un hombre blandía una barra de hierro de aproximadamente un metro y medio de longitud apuntando a la cabeza de otro mortal.
Estaba oscuro y no conseguíamos ver las caras, solamente la danza de los cuerpos en medio de la calle, uno en ataque, esgrimiendo altivo su amenaza, el otro presentando su completa sumisión como una ofrenda. En la coreografía, el rol del primero consistía en blandir amenazador, con los brazos en alto la barra, el papel del segundo incluía bajar la cabeza, encoger los hombros, mostrar las manos vacías, minimizarse en el intento de desaparecer.
No pensé nada, pero mi pie aceleró sobre el pedal hacia ellos. Mi pie sorprendió sobremanera a Ella.
¿Estás loca? ¿Qué podemos hacer nosotras? ¿Aumentar el número de víctimas?
Planté el coche delante de la coreografía de lucha, regando la escena con la luz de los faros para transmitirle que había testigos. Vociferé a través de la ventanilla del coche cuestiones y recomendaciones, siguiendo en parte la socialización profesional de tantas reuniones a las que asisto.
¿Qué pasa aquí? Te estamos viendo. Deja marchar a este hombre, – encarándome con el tipo de la barra. “Los problemas de tu vida no se van a resolver partiéndole la cabeza a este infeliz”, era un argumento adicional que no me pareció oportuno compartir en ese punto de la negociación.
Ella, en el asiento de copiloto, había sido transportada sin comerlo ni beberlo a una situación de violencia potencial en el que los ingredientes, -ojos inyectados en furia, la oscuridad de una noche sin farolas y argumentos disuasorios poco convincentes para el señor sosteniendo la barra de hierro – no daban mucho lugar al optimismo de un feliz desenlace. De hecho debo decir que Ella estaba mucho más impresionada por mi entrometida acción de lanzar el coche sobre la danza de lucha, y mi tímida iniciativa de un diálogo que el individuo que empuñaba amenazador el palo de metal. Ella me miraba como si súbitamente hubiera descubierto una locura disimulada en nuestros encuentros anteriores que ahora emergía como ligera y natural como las flores en primavera. Entretanto el quijote de la lanza había continuado su representación de la amenaza ajeno a la reacción de ese público que protestaba tímidamente pero no ponía el peso de su cuerpo para cambiar el final del acto.
Tres hombres más se acercaron a la escena, dos guardias de seguridad, -como indicaban sus camisas amarillas y sus pantalones grises-, y otro varón que parecía pertenecer justo a ese preciso rincón de calle a juzgar por cómo se había mimetizado con el entorno. Justo cuando comenzaba a ser duro ser ignorada de una forma tan vehemente, ese varón comenzó a responder a mis cuestiones y recomendaciones.
El hombre de la barra es un zapatero. Trabaja duro para ganarse la vida. El otro no tenía nada para llevar a su familia y contribuir a la compra del cordero… robó las herramientas del zapatero y las vendió… ahora el zapatero no tiene herramientas. Ese hombre es un mal hombre, un ladrón, escoria.
El hombre que no tenía casi nada, robó al que casi carecía de todo para evitar ser nadie en esas fechas especiales. Me acuerdo de una empleada doméstica que había robado juguetes en la casa acomodada en la que trabajaba para poder regalar algo a sus hermanos por navidad. Uno de tantos actos abonados por las carencias y las vergüenzas que tantas mentes bien pensantes condenamos por falta de imaginación o de empatía..
Hace unos meses había ido a Assouinde a pasar unos días, y había un grupo de niños y niñas de familias marfileñas adineradas pasando unos días. Deportes y juegos durante el día, conversaciones alrededor de una hoguera al atardecer facilitadas por el adulto del grupo. Ese facilitador era un hombre de media edad, simpático y bien parecido, a todas luces muy contento de haberse conocido.
Una de esas noches, con la vocación voyerista que me caracteriza, me quedé observando el intercambio.
Niños, hoy vamos a hablar de la vida.
Y ahí, el adulto comenzó a trazar nuevos mapas de la vida, a confundir latitudes, y tal vez destinos.
Empecemos, los niños no besan a los niños y las niñas no besan a las niñas. Pero eso ya lo sabéis porque ya lo hemos revisado. Ahora vamos a hablar de vuestro futuro. Me vais a decir qué es lo que vais a hacer cuando seáis mayores a qué os vais a dedicar.
Los niños y niñas adoraron el ejercicio. Se proyectaban en unos años como pilotos, presidentes, arquitectos, mujeres de negocios, ingenieras.
Este es un grupo especial aquí tenemos el futuro del país, la créme de la créme. ¿Os dais cuenta que en el grupo no tenemos agricultores, albañiles, zapateros, empleadas domésticas? Y está bien que no los tengamos, porque esa gente es gente buena para nada. – El tutor se regocijaba de su avanzada pedagogía para incitar la ambición de los infantes. Buscando el respaldo y reconocimiento que todos necesitamos de vez en cuando de otros adultos, conocidos o anónimos, él me miraba para que yo aplaudiera con los ojos.
Me pregunto qué sueños tendría de niño el hombre que le había robado los útiles al zapatero. Una vez le pregunté en Chile a una niña que pedía limosna enfrente de un supermercado que qué quería ser de mayor. Ella me confesó que su sueño cuando creciera era ser cajera del supermercado, construyendo, como todos, sus sueños de noche con los retazos de sus andanzas del día.
No sé qué pasó de aquella niña. No sé cuál era el sueño que habitaba al ladrón aprehendido en Plateau. Su robo, su ser ladrón hoy eclipsaba todas sus otras identidades, si era el hijo menor o mayor, si apoyaba al Barcelona, si sacaba a pasear de vez en cuando a una madre discapacitada, si se enamoró por primera vez cuando tenía 16 años y la depositaria de su amor le rompió con público desdén y resueltas carcajadas la carta que él le había escrito. Nada de eso interesaba ahora. Ahora no era más que un ladrón. Los caminos por los que había llegado ahí no interesaban, qué más daba si el atajo había sido el coraje, la valentía o la cobardía
El ladrón, o el hombre que no si se había enamorado hasta los tuétanos cuando tenía 16 años, había robado para poder celebrar como celebraban sus otros vecinos.
Me encaré entonces al zapatero, ¿podría comprar tal vez su ira?
Señor, ¿cuánto cuestan esas herramientas que usted ha perdido? – tuve cuidado de no mencionar la palabra “robo” en caso de que alimentara ignición.
Pero el zapatero no estaba interesado en conversar conmigo. Seguía mirando con ojos inyectados de rabia a su presa-verdugo, y la barra seguía en alto.
Plan B. Me dirigí entonces a los tres hombres que habían llegado atraídos por el alboroto, a los guardias y al habitante de la calle.
Este hombre ha hecho algo malo, pero no lo van a matar por eso. Eso sería arreglar un roto con un descosido. Si este hombre no atiende a razones tenemos que llamar a la policía.
Uno de los guardias me informó entonces gentilmente de los usos y costumbres de la zona, persuadido como estaba que yo no había entendido nada de nada.
Señora. Ese hombre es un ladrón y para tratar estos casos aquí no necesitamos policías. Esto lo vamos a arreglar entre nosotros en unos minutos y va a ver como se le quitan las ganas de robar a ese pobre infeliz.
Ahí Ella y yo comprendimos que los tres hombres habían venido para ayudar a castigar el agravio al zapatero y que el supuesto ladrón estaba incluso en más peligro del que habíamos imaginado. Aunque no lo habíamos vivido antes, los periódicos nos habían anticipado de cosas como estas que sucedían a otra gente, no gente como nosotras, en nuestra ciudad. Que a tal acusado de un robo le habían cortado las orejas en Youpougon, que a este otro lo encontraron carbonizado después de haber sido torturado, rociado de gasolina y prendido fuego por amenazar con un cuchillo a unos viandantes. Que la población quería defenderse de los “microbios”, esos jóvenes que aterrorizaban las calles vaya usted a saber por qué. Que la policía no había podido hacer nada, o no había hecho nada para impedir algo, porque al final las víctimas tampoco eran nadie.
Me vinieron rá¿ de memorias de Guatemala, los linchamientos de delincuentes y de supuestos delincuentes poblando las noticias en los diarios. La protesta de los estudiantes cuando eran enviados a hacer el censo en áreas de las que no procedían, porque alguno ya había sido linchado acusado de uno u otro mal del pueblo.
Pero no había tiempo para las evocaciones. Toda la conversación había tenido lugar a través de las ventanillas del coche. Mi pie me sorprendió acelerando otra vez cuando quizá percibió que el dialogo no parecía conducente.
Tenemos que ir a la policía, Ella. Estos son capaces de matarlo. – le dije mientras aumentaba la velocidad al máximo.
Muy bien, no digo que no. Vamos a la policía, pero puedes conducir más despacio para asegurarte de que llegamos en una sola pieza.
Ella tenía razón.
Alcanzamos la comisaría en unos minutos. Estaba situada enfrente del hotel Tiama, pero el aura de las cinco estrellas del hotel no alcanzaba a iluminarla. Detrás del mostrador de atención a la ciudadanía, unos cinco o seis agentes seguían ávidamente un partido de fútbol en la televisión. Sin duda no llegábamos en el mejor momento.
A quinientos metros de aquí están amenazando a un hombre con una barra de hierro. Está en serio peligro, tienen que ir a ayudarlo.
¿Por qué han venido ustedes a denunciar? ¿les han robado algo a ustedes? ¿Cuál es su relación con ese hombre? – uno de los guardias nos habló sin retirar completamente sus ojos del balompié en la pantalla. A veces multitarea y multifunción también son cosas de hombres.
Nosotras no tenemos problema, nadie nos ha hecho nada. Hemos venido para dar la voz de alarma de que alguien está en peligro. Es urgente señor policía. – Tratamiento de respeto al hombre y al cargo esperando que el orgullo animara alguna reacción.
Vamos a llamar a un coche patrulla para ir. Ahora no tenemos ninguno. Serán unos minutos.
No les creí. Unos minutos en mi experiencia aquí nunca son unos minutos. Otra vez tuve la suerte de equivocarme. En un cuarto de hora ya estábamos acercándonos todos a la esquina en que el incidente había comenzado. Ella y yo avanzando en mi auto, avanzando con el séquito de la camioneta patrulla que transportaba seis o siete agentes.
Todos los hombres que habíamos dejado hacia unos minutos en la esquina estaban allí: el zapatero agraviado y “su ladrón”, los guardias justicieros, el habitante de la calle. Todos miraron con genuina sorpresa cuando vieron llegar el coche patrulla siguiendo al nuestro. Sin duda habían pensado que no seriamos capaces de movilizarlos. Seguramente pensaban que nada sería capaz de movilizarlos.
Son las tías esas las que han traído a los polis…
La violencia todavía se respiraba en el ambiente. No sabíamos lo que había pasado o dejado de pasar, pero a estas alturas yo tenía la sensación de que aún sin ser heroínas, al menos habíamos hecho lo que podíamos hacer en la situación y que se justificaba retirarnos con la conciencia tranquila a ver alguna película intrascendente antes de dormir.
Dejamos a los policías hacer su trabajo y conduje a Ella por segunda vez a la puerta de su casa. Ella realmente no habría elegido iniciar ese diálogo con los hombres enzarzados en violencias, ni tampoco la carrera a la comisaría. Siempre se ha dicho que el asiento de copiloto tiene sus riesgos. Estábamos de nuevo despidiéndonos cuando vimos que uno de los policías se acercaba caminando al coche. El agente pertenecía a los nuevos refuerzos que habían llegado, no estaba en la comisaría cuando habíamos ido a denunciar. Se presentó a nosotras con formalidad, casi solemnidad, como Sargento Kouadio.
Señoras no se preocupen, el ladrón ha sido corregido. De hecho el ladrón ha sido, ‘biennnnnn -correeegiiiido’ – esto lo dijo el sargento estirando y redondeando cada sílaba. Sin duda “corregir” directamente al ladrón era una cosa que él estimaba que evaluaríamos favorablemente. Me imaginé que el sargento Kouadio pensaría que nosotras, con pinta de ser de esas extranjeras críticas con todo lo marfileño, venidas de lejos y siempre mencionando lo bien que funcionaba esto y aquello en otros horizontes, tendrían que cambiar su idea sobre la profesionalidad de la policía en el país.
Oh, ¿Qué quiere decir que han corregido al ladrón? ¿está diciéndonos usted que el hombre ha sido golpeado?
Bueno, es solamente un ladrón… podía haberse dedicado a trabajar y así no le habrían apaleado…
Pero usted sabe mejor que yo que la mitad del país no tiene trabajo, y que la mitad de los que tienen trabajo no pueden tampoco ahorrar para darse un pequeño gusto. Usted sabe que la gente malvive y malcome.
No comprendo señora…, oh… ah… ¿es que usted está en el sector humanitario?
No… yo trabajo en un banco. – probablemente los dos estamentos, la policía y los bancos, están en las antípodas de lo que alguien se imagina cuando dice la palabra “humanitario”.
Ahhh, Ahora comprendo – parecía recapacitar el sargento su momento eureka con nosotras-. Créame que para nosotros tampoco es fácil tomar al muchacho y llevarlo a la comisaría después de que lo han molido a golpes… porque imagínese, si lo llevamos a la comisaria, somos nosotros quienes tenemos que darle de comer… y eso es pérdida… y luego cómo ya está herido, pues tenemos que llevarlo al hospital, porque si se muere en comisaría pues eso también es un problema para nosotros. No es fácil este trabajo señora.
El sargento tenía también (su) razón. Veíamos cosas diferentes porque nos asomábamos a la misma calle desde balcones alejados. Desde el balcón desde el que miraba la escena el pobre ladrón de la historia tal vez no le habíamos hecho mucho bien quienes habíamos dado la voz de alerta a los ejecutores de la ley. Quizá hubiera preferido llegar magullado a su casa esta noche, pero llegar… no ser embarcado por un tiempo incierto hacia la comisaría en ese coche patrulla lleno de policías que pensaban que había que corregirlo.
Si hubiéramos animado al Sargento Kouadio sin duda nos habría compartido muchas más cosas. Se le notaba con ganas de desahogarse, es más, se le veía casi con dificultad para contener todas las cosas que se le agolpaban en la boca para ser contadas.
Probablemente de hecho ese era el común denominador de todo el mundo en esa escena: todos queríamos tener a alguien a quien contarle nuestra parte de la historia.
Hacía muchos años, en parajes muy distantes, me topé con policías contando historias a periodistas que las contaban al país. Fue un sábado de hace más de una década en ciudad de Guatemala. Había conocido a dos chicas españolas en la presentación de un documental sobre la violencia. Caminamos después doscientos metros hacia un café. En la calle vi a un hombre joven apostado en un coche y sosteniendo una botella. Nos estudiaba con la mirada atenta con la que los cazadores estudian a sus presas. Nos pidió una ayuda con el clásico argumento de preferir pedir que robar. Busqué dinero en la riñonera que cargaba casi como una segunda piel en aquella época. Quería darle lo suficiente para calmarle porque me olía que nos daría problemas. El joven agarró el cuello de la botella y golpeó el fondo en un poste, la botella se dividió en dos, y él me puso en el vientre los cristales de la media botella rota que seguía sosteniendo.
Dame todo lo que tienes.
Yo obedecí sin rechistar ni hacerle insistir.
Las jóvenes que yo acababa de conocer estaban recién llegadas a la ciudad y miraban la improbable diada en estado de “conmoción activa”. Una de ellas tuvo una reacción contraria a la mía, y en vez de “cooperar” con el robo en silencio y dócilmente comenzó a gritar, a insultar, a pedir ayuda. Ocurrió lo que nunca ocurre en Ciudad de Guatemala: una patrulla de policía dobló la esquina. La patrulla se paró a nuestra altura y salieron de la furgoneta primero los policías y después los periodistas armados con sus cámaras. En una noche de fin de semana las múltiples escenas de violencia crearían bastante carnaza para la prensa amarilla. Unos tres policías comenzaron a golpear al ladrón, las cámaras nos filmaban como las víctimas prístinas, y registraban a los oficiales ejerciendo golpe a golpe su deber. Era su manera de contar la historia y seguramente encontrarían muchos que aplaudirían a los sufridos ejecutores de la ley. Nosotras, comenzamos a pedir, contra todo pronóstico para ellos, que pararan de golpear al hombre que acababa de asaltarnos. El ladrón digería cada embestida y en cuanto podía se dirigía a nosotras para que interfiriéramos por su suerte con la policía.
Las cámaras de esa noche guatemalteca estaban confundidas.
En Plateau no había cámaras, sólo memoria.
… y lo peor –continuó el Sargento Kouadio su alocución pedagógica sobre los problemas de los policías cuando llevan a la comisaría a malhechores “corregibles”-, es que a veces ellos han hecho algo, pero otras, estos pobres diablos molidos a golpes son sólo chivos expiatorios.
Al final nunca sabremos si ese muchacho apaleado en Plateau fue quien tomó las herramientas del zapatero.
Leia também em inglês

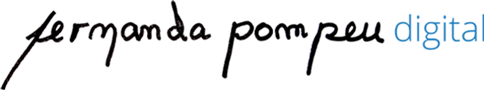
Deixe um comentário